Por: Emiliano Verona
En la Inglaterra de la era isabelina, el apuesto y noble joven Orlando pasa sus días inmerso en lecturas e infructuosos intentos de escribir bajo su árbol de roble. Su reina lo nombra su preferido, y le obsequia un anillo de esmeralda que lo dotará de una capacidad fantástica para no envejecer ni morir. Durante una fiesta de la corte, se enamora perdidamente de una princesa rusa.
“Imágenes, metáforas de los más extremas y extravagantes sobrevolaban y se retorcían en su mente. La llamó melón, ananá, árbol de olivo, esmeralda y zorro en la nieve todo en el lapso de tres segundos”.
La apodará Sasha, como el zorro que le había regalado su padre cuando era un niño, y al que sacrificaron porque sus “dientes de acero” mordían a tal punto de ser peligroso. Unos pocos pero intensos días de pasión le bastará para imaginar e incluso planificar una vida juntos. Sin embargo, ni bien se presenta la oportunidad Sasha lo abandona sin más explicaciones regresando a su Rusia natal.
Orlando intenta tramitar este abandono desgarrador aceptando un cargo diplomático en Turquía. Años después es promovido al rango de Duque por su labor. Inmediatamente a su nominación queda sumido en un profundo sueño durante diez días seguidos.
Su despertar será preludiado por las visitas de la Castidad, la Pureza y la Modestia, virtudes que aseguran la buena reputación para una Dama. El espejo le devolverá la imagen de su rostro, básicamente inmodificado lo mismo que su sentimiento de sí, pero hay una novedad: su cuerpo y su sexo serán a partir de ese día los de una mujer.
Durante esta etapa posterior a su metamorfosis, Orlando adquirirá la soltura como para oscilar a su gusto entre la apariencia femenina y la masculina.
Pero con quién andaba y dónde poca importancia tenía. En los resquicios más íntimos de su corazón se hallaban siempre presentes los recuerdos por su amada Sasha.
Un día un extraño fenómeno climático se apoderó de la isla: una masa densa y compacta de niebla invadió la atmósfera. Mientras su porfiada humedad enmohecía piedras, pudría maderas, y nublaba almas, oleadas de hiedras insidiosas crecían con la firme voluntad de meterse en todos lados: instituciones, escuelas, jardines y a través de ventanas invadieron los hogares sin pedir permisos.
Ingresamos a los tiempos de la doble moral victoriana, que al decir de Foucault en su “Historia de la sexualidad”, se compone de la incitación al discurso sexual y su represión concomitante, punto de pasaje para la expresión de relaciones de poder existentes en un campo social.
El cuerpo femenino saturado de sexualidad, la patologización de las en ese entonces llamadas “perversiones”, la pedagogización del sexo del niño y la promoción de la fecundidad de las parejas son los puntos claves de una sciencia sexualis que urde un discurso cuya última finalidad será la de hacer confesar una verdad que haga obedecer al aberrante.
La genial escritora describe francamente el estrago subjetivo que las políticas de la época tenían reservadas para cuanto de femenino pudiera haber en lo psíquico, y opta por un estilo encriptado para denunciar la violencia ejercida a deseos que no comulgan con la única variante oficialmente permitida: la heterosexualidad reproductiva. Si el destino de las otras sexualidades se sellaba en la cárcel, el manicomio o el cementerio, los deseos aberrantes debían ser renegados, reprimidos o rechazados de cuajo. Este último modo de la censura, cercana a la desestimación o rechazo freudianos, es descripta por Foucault de la siguiente manera:
“…de lo que está prohibido no se debe hablar hasta que esté anulado en la realidad; lo inexistente no tiene derecho a ninguna manifestación, ni siquiera en el orden de la palabra que enuncia su inexistencia; y lo que se debe callar se encuentra proscrito de lo real como lo que está prohibido por excelencia.”[ii]
Así es como observamos, no sin cierto estupor, que los recuerdos por los días pasados con su amada princesa, que acompañan todo el trayecto de la novela, ya no existen más. Tampoco el autor hace mención a su no mención.
Después de días de un imparable temblequeo en el dedo anular izquierdo, Orlando se procura un anillo para calmarlo. Tal será el signo para la época de que el casamiento fundamentaría su existencia como mujer. Una epifanía la quitará de un sentimiento extasiado de fusión con el mundo y la naturaleza en donde presentía que iría a morir. Se trata de un soldado y navegante que le hará el favor de casarse y de sentirse verdaderamente una mujer mediante el espectáculo de un amor teñido de romance, deliciosas charlas por los parques y amargos llantos de despedida hacia ultramar. Pero donde hay poder hay resistencia, y curiosamente nos enteramos de que el nombre de su marido, Shelmerdine será casi un anagrama de esmeralda (emerald), palabra que curiosamente definió el instante en que se enamoró de su princesa.
Las dudas personales sobre la autenticidad de su casamiento no tardan en venir, y Orlando decide preguntarle al espíritu de su época qué tanto ha acertado o se ha equivocado mediante la escritura.
“…entonces llegué a un campo en que al pasto rebosante, lo oscurecían las copas colgantes de fritillarias, hoscas y forasteras, de flor serpenteante, coronadas de oscura púrpura, como muchachas egipcias. Al escribir sintió que una fuerza, (recuerden que tratamos con las más oscuras manifestaciones de la mente humana) leía sobre su hombro, y cuando hubo escrito «como muchachas egipcias» esa fuerza le ordenó que se detuviera. El pasto -parecía decirle el poder, volviendo al comienzo cual institutriz con su regla- es correcto; las copas colgantes de fritillarias —admirable; la flor serpenteante —una idea, quizá algo chocante si proviene de la pluma de una dama, pero sin duda autorizada por Wordsworth; pero —¿muchachas? ¿Son necesarias las muchachas?
La palabra “muchachas” pasó por el filtro de la censura debido a que ella ahora cumplía con el requisito de la época que le aseguraba su buena reputación: ser casada. Sin embargo, el narrador no deja de describir la sensación de Orlando cercana al contrabando.
¿Qué carga pesa sobre la emergencia de la palabra “muchachas” que sólo pudo resistir a su borradura la seguridad de saberse casada? He aquí un momento clave para la apertura del sujeto del inconsciente si de un psicoanálisis se tratara. ¿Acaso nunca dejó de amar a una muchacha pero su nueva condición no le permite en esta época tal deseo? Se llega al punto crucial entre implicarse en lo que el inconsciente insiste en el decir o bien en la de “hacer la vista gorda” para el aseguramiento de un vínculo armónico entre el yo y el lugar que la época le asigna en suerte.
En cualquiera de las dos salidas a este dilema algún pago ha de hacerse, pero mientras en una el goce va gastándose en distintas versiones del significante en cuestión -dejando asomar las vetas infernales y paradisíacas del deseo-, en la otra el mismo goce se exacerba en retoños y rebrotes mientras se trabaja fatigosamente para estancarse en el purgatorio paradojal del Superyó.
El inquietante desenlace de la novela parece dar una pista de las consecuencias que pueden acarrear el rechazo de los significantes que vehiculizan el deseo. En el frenético trajín de la urbe moderna, con los automóviles rodando a toda prisa por las calles, con los monstruosos pájaros de acero sobrevolando por el aire, y mirando vidrieras por Oxford Street una idea que no estaba en su lista de compras se impone: “sábanas para cama de dos plazas”. A comprarlas se dirige y una vez dentro de la tienda,
un perfume ceroso de velitas rosadas- “tus mejillas encendidas como un árbol de Navidad con un millón de velitas”-le había dicho Sasha aquella noche helada sobre el puente del Támesis.– envuelve una figura que… ¿hombre? ¿mujer? ¡Oh, Dios mío!- muchacha, grácil, atractiva, con pieles, perlas y bombachas rusas pero…. “¡traidora! ¡traidora!” (faithless[iii]).
Lo rechazado en lo simbólico retornará desde lo real.
La observó una vez más y…. “¡Ay Sasha!”– chilló. Estaba shockeada de que se hubiera transformado en esto. Se había vuelto tan gorda, tan letárgica. Se inclinó sobre el juego de sábanas que el vendedor de la tienda le enseñaba para que Sasha le pasara por detrás y así no tener que verla. Luego se fue a toda prisa, vio un pato salvaje volando, como había visto en todos y cada uno de los destinos en que vivió.
Ya no sabía dónde estaba, escuchó cencerros de cabras, ¿las montañas de Persia, Turquía? Sus yoes, todos los que había sido, o en los que había estado (was), todos los paisajes en donde había vivido, apilados como platos que un mozo puede llevar con diligencia, ahora se empezaban a desparramar por doquier.
Correr por Londres en automóvil se parecía mucho a la inconsciencia que precede al desmayo o incluso a la muerte. Llegada a su mansión repasó toda su vida a medida que iban pasando las horas. Poco antes de medianoche salió al parque a ver a su querido roble, todo era fantasmagórico: “¡Shelmerdine!”– gritó. El hermoso y reluciente nombre cayó del cielo como una pluma azul acerada. Lo observó caer, contorneándose y girando sobre sí mismo como una flecha que lenta, hermosa y profundamente corta el aire en dos.
Si Orlando puede hacer un nombre del cual aferrarse, tanto como se aferra a su roble, tal vez eso anude –más o menos precariamente- lo que no está anudado.
Del silbido del viento fue destacándose cada vez más fuerte el rugido de los motores de una aeronave. “¡Shel! ¡Aquí!- gritó ¡Shel!”- al mover el pecho sus perlas brillaron a la luz de la luna, como huevos de una araña nocturna. Shelmerdine, ya convertido en todo un capitán de mar, robusto, rozagante, siempre atento, saltó a tierra. De su cabeza brotó un pájaro salvaje.
“¡Es el pato!”- gritó. “¡El pato salvaje!” Y sonó la doceava campanada de la medianoche en que terminó el jueves once de octubre de mil novecientos veintiocho.”
Lic. Emiliano Verona
Trabajo presentado en Jornadas de Primavera 2018. Modificado para Columna de Autor, Escuela Freudiana de la Argentina
[i] “Orlando: a biography” (1928), Virginia Woolf, formato digital Amazon.
[ii] Foucault, Michel, Historia de la sexualidad, tomo 1: La voluntad de saber, pág. 103, Siglo Veintiuno de España Editores, ed. 1998.
[iii] Faithless quiere decir tanto traidor/a como infiel.
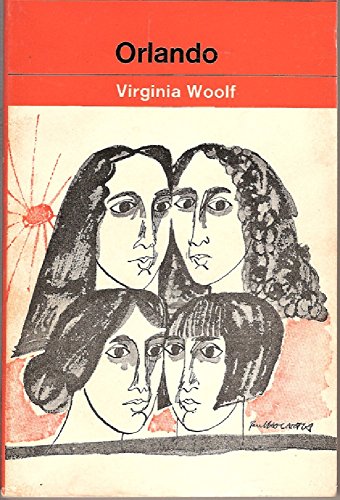
10 octubre, 2018 at 9:44 am
Excelente trabajo Emiliano, escrito con gran profundidad y sutileza!! invita a sumergirse en las páginas del libro con celeridad, para disfrutarlo plenamente. Felicitaciones!!!
Me gustaLe gusta a 1 persona
10 octubre, 2018 at 6:23 pm
Gracias Graciela! Es la idea que estos artículos nos causen el deseo por leer
Me gustaMe gusta
24 octubre, 2018 at 12:12 pm
Me gustò mucho Emiliano!!
Me gustaLe gusta a 1 persona
1 diciembre, 2019 at 11:07 pm
Gracias Marisa
Me gustaMe gusta